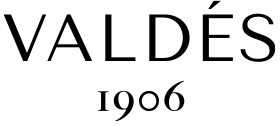Una experiencia inolvidable
Historias de aromas
El olor de un hogar
Cada mañana, el aroma de la comida que me preparaba para los dos pequeños navegaba por la casa como un hilo de luna. Mientras abría la ventana, el vapor de las sartenes parecía dibujar en el aire los contornos de un hogar que yo había tejido con paciencia y risas prestadas. Ellos llegaban corriendo, con esa torpeza dulce de la infancia, y mis brazos se convertían en puerto seguro: abría los brazos sin preguntar y ellos encajaban ahí, como piezas que se han buscado toda la noche.
No tuve mis propios hijos, decía la gente. Y yo sonreía, porque en ese silencio crecí. No fue una curiosidad, fue una promesa: llenar mi corazón con el latido de otros, ver su felicidad y aprender a entender qué significa, en verdad, sentirse en casa. Las dos pequeños crecieron entre juegos y batallas de peluches, y mi corazón, que parecía pesado con un vacío, aprendió a volar cuando los miraba reír.
Hoy, cuando la casa huele a pan tibio ya desayuno compartido, sé que ese amor no fue en vano. Cada sonrisa de ellas dejó una huella que ya no se borra: es mi mapa. A veces me pregunto si el amor que doy puede devolverse en forma de alguien que me mire con la misma ternura con la que yo los miré a ellos; pero luego la pregunta se desvanece, porque lo importante no es el reconocimiento, sino el calor que aún se reparte entre paredes que escuchan historias.
En la esquina de la mesa, una nota pegada con cinta dice: “Gracias por convertirnos en familia”. Aun cuando las piezas de mi propio sueño hayan viajado a otros lugares, sé que el hambre de afecto encontró su refugio aquí, en cada abrazo, en cada plato compartido, en cada despedida que suena una promesa de un reencuentro.
Cuando cierro los ojos, puedo oír sus risas, El mundo sigue, sí, con su ruido y su prisa, pero mi trabajo permanece: cuidar, abrir la casa a quien llega, y dejar que el amor haga su trabajo, sin pedir nada a cambio. Tal vez ese es el verdadero hogar: no la pared, ni el techo, sino la capacidad de sostener a otros con las manos y la paciencia, hasta que la felicidad vuelva a llamar a la puerta.
Bajo el viento
El frío no perdona; llega igual que las noticias a la boca del estómago: cruje la casa, tiembla la mesa, y mi nombre se vuelve un susurro en la sombra de la madrugada. Soy pequeña como dicen, con ojos marrones que han visto demasiadas tormentas, pero cada paso que doy me recuerda a la mujer que vi en mi madre: una llama que no se apaga aunque el mundo la humedezca de lluvia.
Salgo descalza, porque el hielo muere menos que la culpa de no haber podido hacer más. Mis pies son mapas de ruta: cada paso un esfuerzo, cada huella una promesa. Camino entre callejones, busco en la basura del barrio lo que otros tiran sin mirar: una lata, una bolsa olvidada, una mano que me mire sin lástima. Llevo a mis nueve hijos en la mente como un coro que me empuja hacia adelante, cada nombre un latido que me sostiene cuando el cuerpo quiere rendirse.
El padre bebe, como si el agua fuera más fácil de tragar que la verdad. Lo veo en la televisión del vecino, en las noticias que llegan filtradas por las paredes. Pero mi casa no es una noticia: es un refugio que late con el hambre y la risa de los niños, con el sonido de las cucharas que chocan contra la olla y el olor a pan que vuelve cada mañana aunque la harina falte. Yo sé cuál es su hambre: no es de pan, sino de un mañana sin miedo.
A veces sueño con una mochila llena de provisiones: harina, leche, una chaqueta gruesa para mi niña más pequeña que tiembla a la hora de dormir. Otras veces sueño con una puerta que se abre sin ruido, la posibilidad de pedir ayuda sin vergüenza, la certeza de que la vida no me debe dar nada, solo permiso para intentarlo. Y cuando el miedo me visita, me digo: “Recuerda a tu madre. Ella miró al abismo y no dejó que se lo tragara nadie”. Esa memoria me guía como una brújula diminuta.
Hoy, mientras los niños se apuran para terminar la tarea de la casa, les digo que cada cosa que logremos será nuestra, hecha con manos callosas pero firmes. Si el mundo quiere sanar este hogar, que lo intenta conmigo: yo rompo el hielo con una sonrisa y cada gesto de cuidar se convierte en una pequeña revolución.
Llegará el día en que la sombra del alcohol ya no tenga cabida entre nuestras paredes. No sé cuál será, ni cuándo, pero sí sé que la esperanza es una cuerda que no se rompe cuando la vida las tensas. Y si esa fuerza nace de la mirada de mis hijos, de su risa que parece un rayo de sol en medio de la ventisca, entonces sé que la voy a guardar en mi pecho como un tesoro.
Al final de la jornada, cuando el silencio cae y el frío se anima a susurrar, me quito el polvo de la ropa y me detengo frente a la ventana. La ciudad sigue su pulso; yo sigo el mío: uno que tarde con la certeza de que mañana puede ser un poco más amable. Y en esa certeza, sigo caminando, con las manos abiertas y el corazón dispuesto a sostener a quien me mire con la espera de un hogar.
El martillo y el milagro de las manos
El martillo descansa en la madera, como un recordatorio de años que pesaron en mis hombros y luego se quedaron en las yemas de mis dedos. Soy Pantaleón, viejo de la construcción, con las manos surcadas por arrugas y grietas que cuentan mil historias de clavos, cemento y paciencia. Hoy, mientras tomo la aguja de la sierra y afilo la paciencia que me queda, un brioso golpe de metal contra la uña me recuerda que aún estoy vivo, que el trabajo aún me reclama, que mi dedo puede doblarse pero no romperse del todo.
A veces parece que el tiempo se detiene para probarme: un hormigueo que recorre la mano, un pinchazo que viaja como un rayo hasta el brazo. El golpe del martillo dejó una huella de dolor y dolor, pero yo sonrío. No es que me guste sufrir; es que he aprendido a caminar con el dolor pegado a la piel, como una sombra fiel que me recuerda que todo esfuerzo tiene un precio y que cada dedo que desgarro en silencio es un voto a la vida que sigo construyendo.
Mis manos, crujientes como la corteza de un viejo roble, no solo levantan paredes ni colocan ladrillos. También sostienen risas, abrazos, historias de mis hijos cuando eran pequeños y el tiempo parecía un barril sin fondo. Amo a mi familia con la fuerza de un cimiento bien puesto: constante, discreta, presente en cada gesto. A veces, cuando la casa se llena de voces, me basta mirar a mis hijos para entender que todo ese sudor y ese dolor valen la pena. En sus miradas encuentro el propósito que me mantiene en pie cuando el frío del alba intenta convencerme de rendirme.
El amor no se mide en palabras, sino en las mañanas en las que dejo a un lado el cansancio y sigo clavando, midiendo, guiando. No soy perfecto: tengo días en que el cansancio gana, días en que el orgullo se disfraza de terquedad. Pero la promesa de ver a mi familia sonreír, de escuchar el sonido seguro de sus pasos al regresar a casa, me devuelve la voluntad. Cada tabla que corto, cada tornillo que aprieto, es un juramento de que no voy a fallarles.
Y cuando el barrio despierta con el rumor de la ciudad y el martillo encuentra su ritmo, mi corazón tarde con un compás antiguo: un murmullo de nombres de mis hijos que me da distancia contra el miedo y me acerca a la certeza de que, aunque los años pongan precio al alma, el amor de la familia es el presupuesto más seguro que jamás he conocido.
Oración de una madre
Yo soy Luisa: madre de nueve, la casa ordenada como un latido que nunca falla. Mis ojos, grandes y azules, ven más de lo que muestran; son dos faros que guían a mis hijos por caminos rectos aunque el mundo a veces se tambalee. En mis manos sostengo la disciplina como quien sujeta una vela en la tormenta: firme, constante, sin perder la fe en que lo justo puede florecer incluso en el silencio.
Cada día inicio con la misma oración, no para pedir lujo ni riquezas, sino para pedir caminos seguros para mis hijos, para que aprendan a sostenerse por sí mismos ya mirar el mundo con honestidad. Hemos vivido de lo necesario, sin lujos, pero nunca sin amor; y ese amor ha sido suficiente para sembrar en ellos herramientas: respeto, esfuerzo, y la capacidad de levantarse tras un tropiezo.
La casa respira orden: cada cosa en su sitio, cada tarea cumplida, cada voz en su lugar. Pero detrás de ese orden late una fe que no se ve, una comunicación muda con Dios que me sostiene cuando el cansancio quiere ganar. En mi mente también oramos por los nietos y bisnietos, para que la semilla de nuestra vida alcance a nuevas generaciones y les dé una vida marcada por el cuidado, la gratitud y la dignidad.
Mis hijos han aprendido a enfrentar el mundo con una mezcla de valentía y humildad. No siempre aciertan; algunos se desvían, como todos lo hacemos alguna vez. Pero las herramientas que les di —ir de frente, decir la verdad, trabajar con las manos y amar sin medida— les señalan un camino. Y cuando la fatiga quiere apoderarse, recuerdo mis propias manos, la mesa que se limpia a diario, la oración que sale en silencio y me devuelve la certeza de que no estoy sola.
El dinero llega y se va, como el rumor de la lluvia en la azotea, pero el amor permanece. No me faltó alimento para el cuerpo ni para la fe; y esa fe, más que promesas, ha sido un acto de presencia: estar ahí cuando mis hijos regresan, escuchar sin juzgar, creer en ellos incluso cuando dudan de sí mismos.
Si alguna vez me preguntan qué me hizo fuerte, diré que fue la certeza de que cada mañana, al abrir la puerta, Dios me susurra: “Hoy, cuida de los tuyos; mañana se cuidan solos”. Y así sigo, con el eco de sus risas que llena la casa, con las manos endurecidas por el trabajo y el corazón suave para abrazar, para orar, para confiar.
Luces de paz
El encuentro en tierra Llegué a la orilla de un mundo nuevo con mi pequeña abrazada y la memoria mojada por la humedad de días de miedo. Nuestra tierra ardía, la escasez nos mordía el alma, y cada centímetro de rocío en la piel decía que seguíamos vivos. En el barco, el aire olía a sal y promesas rotas; la marcaba la humedad el camino de nuestra supervivencia. En la distancia, un caballo con jinete galopaba hacia nosotros, rápido, como si el destino quisiera mirarnos de frente. Era uno de los acaudalados del pueblo, uno que compraba provisiones cuando el barco llegaba. Bajé sin llamar la atención, sosteniendo a mi niña, tratando de no dejar ver la fragilidad de nuestra huida. El hombre alarmante entre la multitud y, por un instante, el mundo se detuvo. Aquel cruce de miradas apagó el lamento de la tierra y encendió una chispa: el amor que nunca esperé, la promesa de un nuevo horizonte. Fueron muchos años de amor hasta que el cielo decidió llamarnos yo primero y el partió aquella misma tarde, lo encontraron el cabalgando al norte, dormido sobre su caballo, recorriendo un camino incierto pero inevitable. Como cuando nos conocimos, Así, como comenzó mi vida de nueva viajera, con la memoria de su sonrisa grabada en el ojo y el rumor de un viaje que no sabía si llegaría a la paz.
Puentes en la memoria
Nací entre luces de salón y susurros de etiqueta, donde el tiempo parecía dibujado en terciopelo y la disciplina era un idioma compartido. Crecí creyendo que el mundo cabía en una sala bien iluminada: risas filtradas por cortinas de seda, pasos medidos, palabras. Pero el mapa de mi infancia se deshilachó cuando la tormenta económica nos arrancó de la tierra que llamábamos hogar.
La emigración fue una lección de humildad disfrazada de aventura: aprender nuevas palabras, entender otros gestos, sostener la mirada cuando el miedo quería decirnos que ya no había lugar para nosotros. Mis abuelos se dispersaron por rincones lejanos del mundo; cada despedida fue un hilo que me unía más a la promesa de una vida digna para mi familia.
Aprende idiomas como quien aprende a respirar, con la paciencia de quien sabe que cada sílaba abre puertas y limpia dudas. Me enamoré, formé una familia y enseñé a mis hijos a sostenerse con elegancia y valentía, sin perder la raíz de nuestras historias. A mis padres les di el cuidado que en sus días les tocó darme, y les agradecí con cada gesto de paciencia y esfuerzo.
Hoy, cuando miro atrás, veo no solo el lujo perdido, sino el puente que construí con manos temblorosas pero decididas: hablar con respeto, trabajar con esperanza, vivir con gratitud. La vida no fue un vestido eterno, sino una colección de telas que se transforman al paso del tiempo. Y aún así, en cada logro de mis hijos, en cada abrazo que compartimos, siento que la casa antigua queda viva, no como un recuerdo estático, sino como una historia que seguimos escribiendo con nuestras manos.
Amor bueno, crecí entre las sombras de la casa grande y el rumor suave de las velas. Era muy joven cuando comencé a trabajar en la casa del hombre viudo, un hombre bueno que su amabilidad contrastaba con la dureza que a veces habian traido mis pocos años. En aquella casa, encontré un refugio, la posibilidad de amar sin posesión, de cuidar sin exigir nada a cambio, pero sobre todo, fui testigo de la certeza de que mi amor no necesitaba ser reconocido por otros para ser real.
Desde la cocina hasta el cuarto de servicio, fui aprendiendo a estar ahí, presente, sin pedir nada. Mi amor fue creciendo en silencio; en la medida exacta en que el hombre viudo dejaba que las canas llegaran con el tiempo, dia a dia con amor veía en sus ojos un espejo de su propia fragilidad. Yo, que había sentido que el amor requería un nombre y una casa para legitimarse, descubrí que el amor verdadero puede existir sin certificados ni promesas escritas en papeles.
Pasaron los años y fui más que una empleada; fui madre de los hijos de la mujer que los habia dado a luz a quienes tuvo que dejar cuando la vida le exigió otros rumbos. Crié a esos niños con la ternura que se reserva para quien quiere proteger a quien no es de su carne, creyendo que, si algo la vida me dejó, fue la posibilidad de dar amor sin límite. Mis manos fueron la casa que ellos aprendieron a escuchar, su voz, un remo que los llevaba por aguas tranquilas cuando el mundo parecía turbulento.
Familia olfativa.
Frutos rojos del bosque, a menudo clasificada como floral frutal, esta familia captura aromas dulces, jugosos y vibrantes, combinando notas de fresas, frambuesas, moras o grosellas con matices frescos o florales, aportando energía y frescura
Juana no era la loca, me llamaban asi y era objeto de la burla de la gente, pero yo era más que una mujer común, era muy distinta, fue por eso que me dieron ese nombre “loca” porque no entendieron mi reaccion ,no era de la epoca, no estaba de moda, ese nomnbre cayó sobre mi como una sombra cuando descubri que el hombre que amaba me traicionaba una y otra vez. La risa burlona de las vecinas, los susurros en la plaza y el apodo que se hizo eco en la boca de todos parecían querer convertir mi dolor en un espectáculo. Solo yo sabía que mi tormenta interior no era locura: era la consecuencia de vivir una infidelidad que me hería cada vez.
Con el tiempo entendi que el daño no venía solo de las páginas deshilachadas de mi estropeadi matrimonio, sino de la forma en que la sociedad me obligaba a guardarlo todo en silencio, a permanecer en casa, a aceptar sin queja el trato injusto. Decidida y convencida de que no me merecía ese desprecio, convirti mi dolor en una fortaleza. Me seque las lágrimas de la nueva traicion, recompuse mi ropa y, al igual que una columna que resiste el viento, me sostuve firme ante la mirada crítica de quienes me rodeaban.
Lo que muchos esperaban ver era una mujer rota, esperando a que el hombre infiel regresara para arreglar las cosas. Pero yo, Juana, eligi otro camino: eligi la libertad para mi y mis hijos y con solo una bolsa a la espalda y las manos entrelazadas con las de mis pequeños, sali de la casa que había sido el refugio de mi llanto y la desilucion y muchas veces, mi prisión. Tome las riendas de mi destino y camine hacia un mañana que me pertenecía por completo y que solo yo podia decidir vivirla desde un lugar distinto.
Familia olfativa.
Notas de Salida: Cítricos de lima y limón, frutales de coco, Cherry y durazno
Corazón: Flor de azahar, florales de violeta, jazmín y fresia
Notas de fondo: Mousse de limón, haba tonka, dulces de vainilla y limón
Todos decian que mis ojos azules eras como ríos glaciares y mi nariz aguileña caracteristica de mi nacion y un símbolo de carácter y distinción. Mi familia acaudalada y muy cuidada, cuyas costumbres eran un ritual diario para mi : trajes impecables, modales estudiados y la promesa de unirse en matrimonio con otro linaje igualmente privilegiado. En las plazas de su pueblo, donde el mundo parecía girar a la velocidad de los carruajes, siempre recibi miradas de miradas: todos nos conocían, todos nos esperaban, y todos sabían que mi vida estaba ya escrita en los márgenes de las alfombras de seda.
Una mañana, acompañada de mi madre al sastre del pueblo caminando entre telas y sobresaltos de costura en una esquina, un joven moreno, de ojos oscuros y sonrisa humilde, vendía diarios, no pude resistir volverlo a mirar sus manos ávidas de tinta y tinta de diario parecían dibujar otros rumbos a los que la alta sociedad no les prestaba atención. Aquel encuentro casual, en el rumor de las hojas, fue suficiente para que el mundo se detuviera un instante: si el amor a primera vista existia, ese momento era su fiel reflejo. nuestras miradas, fijas y largas, no se apartaron ni un instante; cada parpadeo parecía un pacto secreto entre nuestras almas que ya sabían que estaban destinadas a cruzarse de una forma o de otra.
Desde ese día, las juntas secretas se convirtieron en el refugio de dos destinos que no podían coexistir sin desafiar las normas que nos mantenían separados. Cada atardecer nos las arreglabamos para encontraban a la sombra de las farolas antiguas, bajo el susurro de las hojas, y hablamos de un mañana que parecía imposible, pero no imposible de soñar. Sabíamos que nuestro amor era una chispa que enfrentaba las distancias sociales, una promesa de que la vida podría ser más que una cadena de compromisos y conveniencias pero..
Familia olfativa.
Notas de Salida: Cítricos de naranja y frutales de frambuesa, manzana y piña
Corazón: Pulpa de frambuesa, flor de cerezo, neroli y jazmín
Notas de fondo: Mermelada de frambuesa, sándalo, cedro y almizcle
Espejo del alma, me gustaba la soledad en medio de una casa llena de risas y risotadas ajenas. Mis ojos, grandes y temblorosos de miedo, guardaban una reserva que me hacía parecer los iris de una luna, Me decían que era muy linda, pero muy tímida a la vez. Mis hermanas me miraban con una mezcla de afecto y confusión: Mi timidez era para ellas un encanto que brillaba sin querer, una luz que destacaba entre la multitud. Pero esa misma luz despertaba en ellas una sombra: la envidia, no de malicia, sino de una incomodidad con lo que no podían comprender de sí mismas.
Mi madre alababa y ensalzaba mi belleza, declarando lo parecidas que éramos; lo hacía cada vez que me veía, como si fuera un himno de la vida que tenía sentido para ella; sin embargo, yo sentía que cada elogio era una cuerda que me ataba a un escenario que no me pertenecía. Mi corazón se inclinaba hacia la oscuridad cada vez que la casa aclamaba mi nombre, como si la belleza de ser “la elegida” fuese mi jaula, una jaula que no sabía abrir.
La vida, en su extraña sabiduría, parecía empujarme a salir de casa cuando era muy joven. No me sentía amada por mis hermanas, así que decidí irme pronto, no como una fuga, sino como una búsqueda de mi libertad de amar y de respirar sin la necesidad de elogios constantes ni expectativas. En ese acto de partida, el amor de mi madre hacia mis hermanas quedó en pausa; quizás su amor por mí era parte del secreto de su alma, que no revelaría jamás; yo era la única concebida con el hombre que amó toda la vida. Después de mi partida, la vida de mi madre se apagó como una vela que se apaga para dejar que la brisa decida el rumbo. Decidí partir y conmigo me llevé la promesa de que el amor no puede imponerse, el contrato conmigo de que nunca haría lo mismo con mis hijas, que el amor a la fuerza no es amor; que la familia no es la que encontraste en un encuentro obligado, sino la que eliges en la vida, que la compañía obligada no es compañía; y que el amor sincero no se busca, se construye.”
Familia olfativa.
Notas de Salida: Cítricos de naranja, bergamota y limón, verdes de hoja y tallo de limonero
Corazón: Citronela, florales de violeta, fresia, flor de naranjo, especiadas de pimienta rosa
Notas de fondo: Dulces cítricos de naranja y lima, néctar de naranja, te de bergamota
Cocinero de viajes; mi nombre parecía antiguo y nuevo al mismo tiempo, como si fuera un susurro de mapas antiguos que se reencontraban en una cocina de barcos modernos. De niño, había dejado atrás el viejo continente en un ruidoso y brusco instante de despedida, pero la quietud de una promesa: de llegar a lo más lejos del planeta. Me mantenía ilusionado y con la mente en mi futuro. Mis padres siempre me hablaron de horizontes lejanos, de cielos que no se cansan, de una casa que no se desarma aunque ya no esté. Pero la guerra hizo que esa casa quedara en silencio para siempre, y valió la pena imaginar que allí donde otros dejan cicatrices, yo podría sembrar una paz que solo los viajes pueden prometer.
Llegué a bordo de un buque de carga, como polizón ingenuo y resuelto a la vez. El rumor de las cuerdas y el crujido de la madera lo envolvía en una música extraña, una música que parecía decirme que todo gran viaje empieza con un pequeño salto de fe. Fui descubierto en la madrugada, cuando la cocina olía a especias y a hierro caliente, cuando el capitán me encontró entre sacos de cacao y mates ardientes. Sus ojos enojones disfrazaban la profunda nobleza de un hombre formado en el mar, una leve sonrisa en su rostro le dio lugar a una promesa de cuidarme. Mi corazón sintió el alivio de una mariposa en las manos de un niño que sabe lo delicadas que son . Me dieron un lugar entre sartenes y posibilidades, en la cocina, donde cada plato era un mapa y cada aroma, un recuerdo que se reconcilia con el futuro.
La tripulación, con sus edades y acentos distintos, me convirtió en alguien que sabía de calor, de paciencia, de esperar veinte minutos para que el pan creciera y se volviera esponjoso y apetecible. Aprendí a medir el tiempo con la paciencia de un chef que sabe que el primer hervor no es el momento de la gloria, sino el preludio de un sabor que conquista el alma más que la lengua. Preparaba todo tipo de alimentos para la tripulación: guisos que aprendí de la memoria de mis abuelas, salsas que cantaban con el sonido del oleaje, panes que se abrían como puertas hacia, quizá, otra tierra donde las guerras fueran solo notas lejanas en una partitura.
Familia olfativa.
Notas de Salida: Notas cítricas de bergamota y lima, verdes de cascara de lima
Corazón: Jazmín, muguet, flor de vainilla
Notas de fondo: Maderosas de ciprés francés, cedro, ámbar y haba tonka
Un amor distinto
Mis ojos grandes y verdes han visto más de lo que uno esperaría de una niña que aún no sabe pronunciar todas las palabras que el mundo exige. Dicen que la belleza de una mirada puede salvar o condenar, y la mía, quizás por eso, siempre estuvo vigilada. Soy hija única, el regalo más cuidado por mi padre, que me enseñó a caminar sin hacer ruido para no despertar los temblores del silencio.
Mi padre me decía que el cariño no siempre llega en abrazos o palabras grandiosas, a veces llega como una lluvia suave que te moja la espalda sin que te des cuenta. Él, siempre presente, era un faro que no se apagaba nunca: estaba cuando me caía y me volvía a levantar, estaba cuando la casa parecía demasiado grande para una niña tan pequeña, y estaba cuando el miedo se escondía detrás de la puerta de la habitación.
Mi madre.. su ausencia no era un hueco que se pudiera llenar con palabras bonitas. Ella estaba allí, y a la vez no estaba, como si fuera una vela cuyo humo dibujaba sombras en las paredes y en mi alma. Ella me amaba sin duda, era su hija, hija en la distancia, y esa distancia, sin embargo, me enseñó a entenderla con la mirada: a veces la gente se pierde en sí misma y pierde la dirección de su propio latir. No guardé rencor, aprendí a entenderla con la paciencia de quien observa una flor que no sabe si quiere abrirse o cerrarse ante el mundo.
Desde pequeña aprendí a escuchar más allá de lo que se escucha. En mis sueños, mamá habla en un murmullo que se deshace como azúcar en la leche. No me llama por mi nombre, sino por palabras que sólo la memoria entiende: En ese murmullo encontré un refugio y, a la vez, una despedida contenida que no duele tanto como parece.
La realidad me ofrece una u otra piedra en el camino: una puerta que se cierra sin aviso, una conversación que no llega a su final. Pero cuando cierro los ojos, la casa se llena de susurros, que el cuidado que me dio mi padre no necesita un sustituto para ser completo. He aprendido a sostener ese cariño en mis manos, como si fuera una luciérnaga en una caja de cristal para que no se apague entre las manos del miedo.
Durante un tiempo escuche el latir de la casa, ese tambor antiguo que acompaña cada respiración. Mi madre ya no camina entre la realidad de ayer y de hoy, sin embargo su mundo seguira latiendo en la memoria de mis sueños.
Familia olfativa. (Edición especial Rose)
Notas de Salida: Bergamota, mandarina, lavanda y suaves toques frescos,
Corazón: Flor de lavanda, jazmín, flor de naranjo e ylang,
Notas de fondo: Dulces florales, cedro, cachemira, ámbar y almizcle